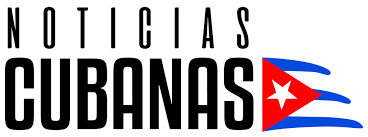La propuesta que me había acercado inicialmente La Joven Cuba era escribir un texto en torno al tema de la justicia restaurativa. Reflexionar sobre este asunto para Cuba es sumamente complejo, más cuando el Código recién aprobado ha logrado lo que parecía imposible: ser aún más severo y punitivista, penalmente hablando, que el anterior. No ha superado, siquiera, la pena de muerte que, si bien en moratoria desde hace años, se mantiene en el sistema penal cubano como una espada de Damocles. Entonces, en un país que sigue gestionando los conflictos, en su enorme mayoría, a través de los tribunales penales, hablar de justicia restaurativa directamente es poner un cangrejo en un piso de azulejos.
Sobre esta base, hice la contrapropuesta de publicar un primer texto que intente analizar qué representa el sistema penal en el entramado social moderno y, en definitiva, qué críticas se le pueden hacer para que se perciba la necesidad de promover algún tipo de justicia «alternativa». En el contexto latinoamericano, y diría que mundial, es claro que la producción de una justicia alternativa a la penal debe basarse en una crítica al sistema penal que fundamente la desconfianza en el punitivismo, y asimismo, demuestre las relaciones de desigualdad que implica a partir de los procesos de exclusión.
Acaro que no sé hacer periodismo. En mi corta carrera como historiador del Derecho he procurado escribir textos lo suficientemente técnicos como para que la gente no me lea, ni sienta el impulso de cuestionarme —algo bastante común en los entornos académicos. Sé que el editor de LJC no me lo permitirá y cortará todo aquello que crea aburrir al lector.
Algunas precisiones críticas sobre el Derecho Penal
Para empezar, debo hablar de la constitución histórica del Derecho Penal moderno, para cuya crítica me apoyaré en los postulados de Alessandro Baratta,[i] quien realizó importantes contribuciones en el campo de la Criminología y la crítica al Derecho Penal.
Baratta consideraba que la contradicción entre los principios declarados del Derecho Penal de garantizar la igualdad y su funcionamiento real de producir y sostener la desigualdad, no es resultado de errores en su aplicación, sino que era su componente ideológico; formaba parte inmanente del sistema penal mismo, sin el cual no tuviera la legitimación necesaria para actuar.[ii]

El contrato social que sustenta el sistema de justicia en la modernidad se habría legitimado a partir de una promesa de universalidad: un pacto que llegaría a todos los sujetos humanos, considerados como iguales en su ciudadanía potencial. En cambio, se trató de un pacto exclusivo de minorías iguales, que presuponía la exclusión de otros grupos sociales del concepto abstracto de ciudadanía. Dígase entonces «un pacto entre propietarios blancos, hombres y adultos, para excluir y dominar individuos pertenecientes a otras etnias, mujeres, niños y pobres».[iii]
En el mismo sentido, el Estado y el Derecho modernos se habrían configurado para controlar y anular la violencia, a través de su monopolización y enclaustramiento en la «violencia legal»; pero lejos de ello, terminaron perpetuándola y reproduciéndola como la substancia misma de las relaciones jurídicas.
En resumen, este es el problema estructural que presentaría el sistema penal moderno que, por demás, tendría un margen de «rectificación» prácticamente nulo. El jurista y criminólogo holandés Louk Hulsman, uno de los principales representantes del movimiento abolicionista penal, ante la pregunta del académico español Iñaki Rivera sobre si la desconfianza al sistema penal implicaría la desprotección a las víctimas, respondía:
…siempre se ha comentado de nosotros, los abolicionistas,[iv] que sólo pensamos en los derechos de quienes han delinquido ¡cómo si ello representara un delito! Pero, en realidad, lo que se desconoce (o no se quiere conocer) es que nosotros pensamos muchísimo en las víctimas (¿cómo no iba a ser así con nuestro propio pasado?). Empecé entonces a comprender la irracionalidad, la inutilidad de un «sistema» que no satisface los intereses de las víctimas de los delitos, ni tampoco mejora a quienes los han cometido. ¿Para qué intentar «corregir» entonces un sistema semejante?, ¿es que no ven que ese sistema está estructuralmente impedido?[v]
Para concluir este acápite y pasar al análisis sobre Cuba, veamos brevemente cuatro aspectos que Baratta propone para comprender la ineficiencia del sistema penal y garantizar condiciones de seguridad social:
- El control penal interviene únicamente sobre los efectos. «No puede intervenir, ni queremos que pretenda hacerlo, en las causas de la violencia y de la violación de derechos; en resumen, actúa sobre los resultados, y no sobre las causas, de los conflictos sociales».
- «El sistema penal actúa contra las personas y no sobre las situaciones; además considera a los individuos, a través del principio de culpabilidad —que es un criterio de garantía y de autolimitación del sistema— como variables independientes, y no como dependientes de situaciones». Para poner un ejemplo, en un robo, se centrará en demostrar la culpabilidad del ladrón, pero no se interesará de forma particular en las condicionantes sociales que lo llevaron a robar y que pudieran estar potenciando otros ladrones.
- «Actúa de manera reactiva y no preventiva; en otras palabras, interviene cuando las consecuencias de las infracciones ya se han producido, y no para evitarlas. Procede como la venganza, simbólicamente hablando, ya que no puede olvidar la ofensa una vez que ésta se ha consumado».
- «El sistema penal protege, más que a las víctimas potenciales y reales, la validez de las normas. Todas estas características definen el sistema de justicia criminal como un sistema de respuesta simbólica». No obstante, aclaraba: «lo que no quiere decir que la respuesta simbólica deba desvalorizarse como una respuesta sin influencia. Hay momentos en los cuales las respuestas punitivas, por simbólicas que sean, poseen un peso histórico decisivo».[vi]

El autor precisaba que el sistema penal solo cumplía la función de separar al comisor del delito —entendido como una forma de violencia— de la sociedad, lo cual podía reducir temporalmente la violencia ejercida por este sobre los demás individuos, pero, más allá del miedo que puedan tener otros sujetos a ser separados también, no procuraba que esas formas de violencia dejaran de existir.
Este último punto marca, en esencia, la diferencia entre las posiciones de los dos autores que hemos citado: la abolicionista de Hulsman y l