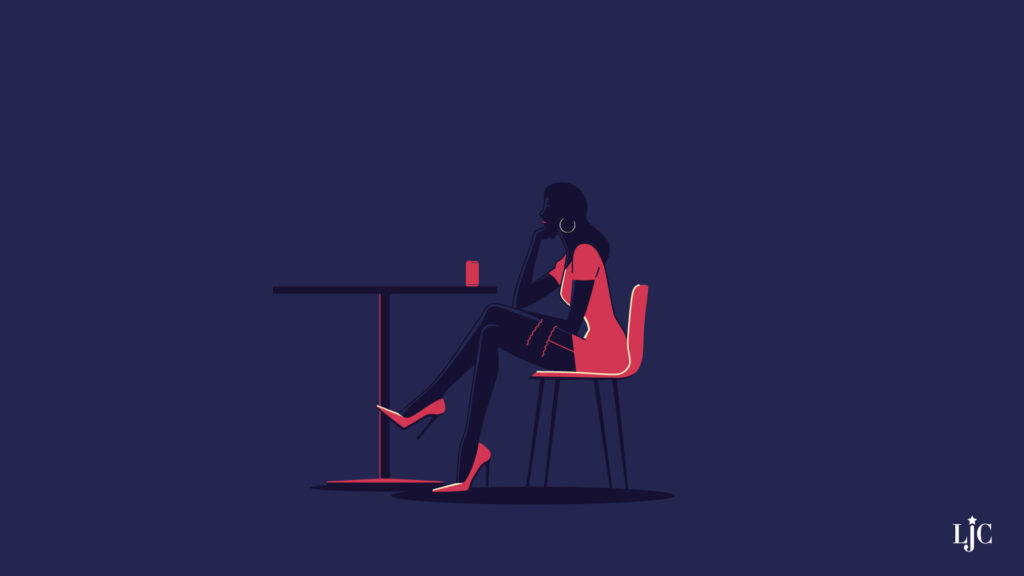Plaza Vieja. Un sábado cualquiera, sobre las 9:30 p.m. Bajo los arcos de edificios centenarios, caminan turistas distraídos con sus cámaras, tomando imágenes de un lugar que al caer la tarde se vuelve mágico. Los niños, muchos acompañados por sus padres, corretean detrás de voladores de colores que con magia cromática se unen a los reflejos que disparan los vitrales de las mansiones que rodean la plaza.
En una de las esquinas, la de Muralla y San Ignacio, están dispuestas las sillas de la cervecera Plaza Vieja. Ya es costumbre que cuando el establecimiento cierra sus puertas, el mobiliario quede a la intemperie y las personas, en una especie de picnic, se sienten en ellos y compartan hasta altas horas de la noche. En una de las sillas, sola, está Marlene, una muchacha de 22 años que, tranquilamente, toma cerveza.
Marlene se autodefine como jinetera[1]. Antes de que nos contara parte de su historia, la exestudiante de Pedagogía lo deja muy claro: Nosotras, dice, no trabajamos normalmente con cubanos. «Si antes no se hacía, ahora menos. Preferimos a los clientes extranjeros que son los que traen los dólares y los euros. Realmente es muy rentable y lo hacemos con mucho gusto».
Como ella, en esta zona de La Habana Vieja coexisten varias muchachas que ejercen el trabajo sexual ante las necesidades económicas que nos afectan a todos. Muchas son casi niñas, otras, estudiantes o trabajadoras; pero todas parecen desear lo mismo: conseguir divisas.
Cuenta Marlene, nacida en un municipio de la periferia capitalina, que sus padres le insistieron en que estudiara una carrera después de terminar el 12 grado. Su hermano es historiador y varios años mayor que ella, pero hace unos meses salió de Cuba por la llamada ruta de Nicaragua[2]. «Fue a ver volcanes», agrega risueña. Cuando comenzó a estudiar Licenciatura en Español-Literatura en el Instituto Superior Enrique José Varona, llevaba una relación de siete meses con un antiguo compañero del preuniversitario que también salió del país.
«Desde ese momento me di cuenta que la escuela iba a ser un atraso para mí. La realidad del día a día con el transporte, el almuerzo y la ropa me golpeó como nunca pensé que podía ser posible. Con la separación de mi novio y todo en general, casi llego a la depresión. Una amiga del barrio, mayor que yo y que había sido novia de mi hermano, me embulló a acompañarla a un bar del Vedado. En el sitio realmente se disfrutaba…y había muchos yumas. Al final de la fiesta podría ser que alguno te llamara y pudieras compartir con él en un lugar más íntimo».

Esa primera vez, me cuenta, se sintió avergonzada por la ropa que le prestó su excuñada: un vestido extremadamente escotado que le dejaba la espalda al descubierto, exageradamente maquillada y, como seña identitaria que delatara su razón en el lugar, dos infantiles motonetas agarradas con un lazo de un rojo muy fuerte. «Me sentía una mamarracha», recuerda.
No se extiende explicando esa noche; solo hace mención al temor que le recorrió todo el cuerpo cuando, al cerrar el sitio, un portugués la invitó a un recóndito restaurante cercano al malecón. De ahí le sugirió acompañarlo a su hospedaje y sucedió lo inevitable.
Con menos miedo del que ella misma creía tener, se entregó al que hoy considera su primer cliente. Pero desde ese día, al recibir casi 200 euros, entendió que ese era un camino que le aligeraría las cargas económicas diarias y le entregaría nuevas experiencias. «Además, que lo disfrutaría muchísimo».
Luego le pregunté por un tema que ya es recurrente en los últimos tiempos cuando se habla del trabajo sexual: la sindicalización. Ante esto se muestra indiferente.
«Aquí a pocas les interesa el trabajo en equipo, cada una lucha su yuma como puede —dice—. Lo que si vemos que alguna