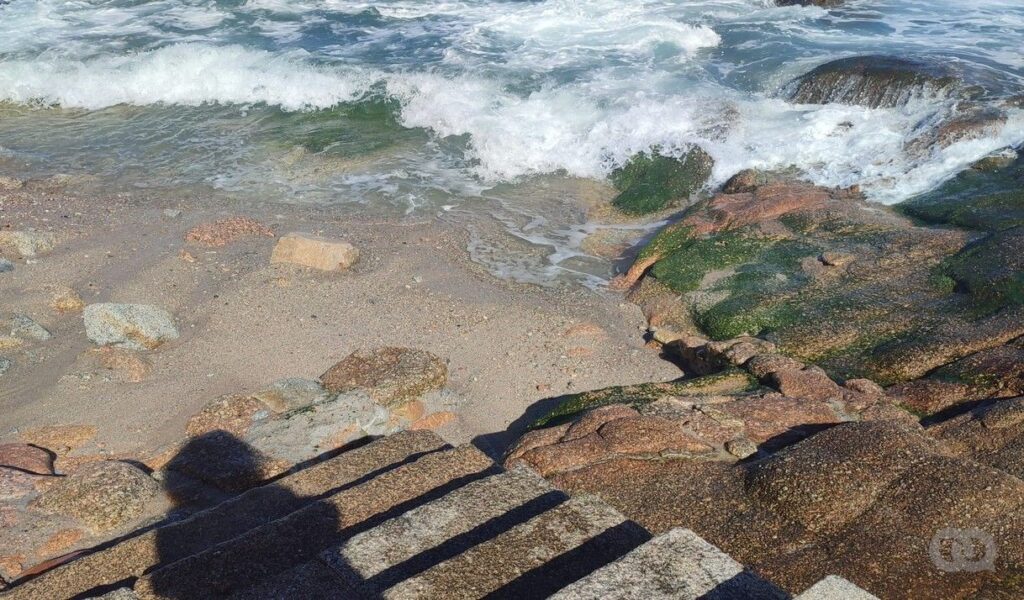Afuerilandia está bien. En Afuerilandia vivimos, algunos mejor que otros, y mucho mejor que en Allilandia, donde a mi abuela le diagnosticaron muerte cerebral y coma profundo sin haberle hecho un TAC. Cuando la velábamos en vida, porque los médicos dijeron la frase horrible «Esperen lo peor», resurgió con cada una de sus luces, hablando coherentemente y con noción de todo.
Dice mi tía que mi mamá no quiso que me dijeran nada, pero que una de las primeras cosas que dijo mi abuela cuando despertó fue «Mi nombre es Gloria Peláez, nací el 11 de abril de 1934 y en cuanto mejore me voy a España a ver a mi nieta». Hasta mi abuela —sabe Dios qué pensamientos sostenía en el casi más allá— quiere darse un salto a Afuerilandia.
Afuerilandia pertenece a la emigrosfera, la otra capa de la atmósfera a la que un montón de gente decidió irse a vivir por razones obvias o no tan obvias, incluso variopintas y curiosas; pero de 20 amigos a los que les pregunté «por qué te fuiste», solamente una que lo hizo por amor y yo, que lo hice por desamor, no mencionamos el «Aquello está de pinga», «Ahí sí no hay quien viva», «Mama, ¿y esa pregunta?» o el contundente enunciado de R «Yu, ¿qué yerba estás fumando, corazón?».
Lo que debí haberles preguntado es si eran felices, pero hubieran llegado repartidores de Amazon con tomates —o piedras— a la puerta de mi casa. Uno no se pregunta esas cosas, al menos no así, de sopetón, y a veces es de peor gusto averiguar si a uno u otro las endorfinas y las variantes les han dado correctas en las analíticas, qu