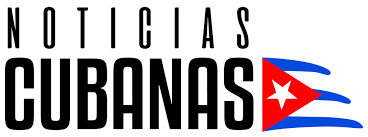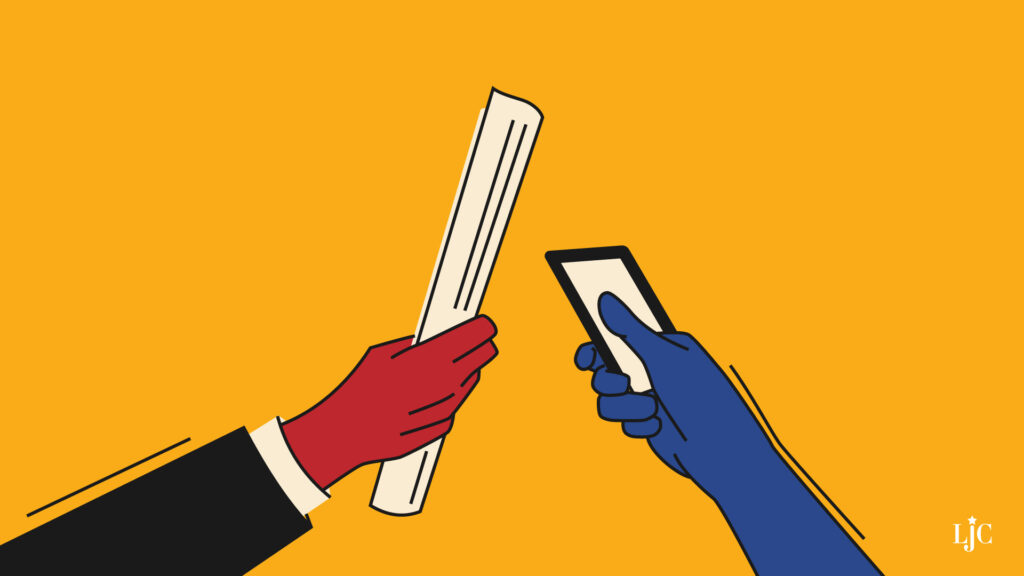«Déjate encontrar el modo/ desde el sol de tu ventana/ vístete de abrazos y de fe. /El amor y la cordura, /el sonido de la gente, /agitada y sonriente como tú…». Así me despertaba cada mañana, con la voz de Santi Feliú en la radio, que abría el programa de noticias matutinas de la emisora santaclareña CMHW. En mi infancia aprendí la importancia de estar informada y ese simple gesto me hizo periodista.
En el día de la prensa cubana, no puedo dejar de pensar en los maestros que me formaron y que me enseñaron, en muchos casos, qué tipo de periodista quería ser y en cuál no podía convertirme, bajo ningún concepto.
He sido igual de periodista en medios estatales e independientes. He sufrido censura en ambos. He visto malas praxis, malos tratos, enfoques terribles, dependencia del que paga u orienta desde arriba. Aunque las dos caras de la prensa intenten separarse en discurso constantemente, a fin de cuentas, se cuecen en el mismo caldero insular.
La «clarias»
Tras el triunfo de la revolución en 1959 existían unos 15 diarios de alcance nacional, una decena provincial o local, seis emisoras de radio nacional y 146 locales, cinco canales de televisión en la capital y uno local en la ciudad de Camagüey. Se producían también tres noticiarios de cine y se editaban más de cuatrocientas publicaciones.
En este contexto, según el comunicólogo cubano Salvador Salazar Navarro, se organiza un sistema de comunicación que articula la construcción de «un nuevo consenso revolucionario y que se legitimará en espacios hasta ese momento preteridos en el campo de la comunicación política, como es el caso de la plaza pública y la cartelística».
El autor antes mencionado destaca que en los inicios de la Revolución ese entorno mediático acoge un proceso de apertura y diálogo que se caracteriza por la pluralidad. No obstante, tras la adopción del modelo de comunicación leninista soviético, la prensa es «vista como propagandista colectivo, agitador colectivo y organizador colectivo», y por tanto, «se fue configurando un sistema comunicativo caracterizado por la verticalidad y la unidireccionalidad de los flujos informativos, por una atrofia de la cultura del debate».
Se fue configurando un sistema comunicativo caracterizado por la verticalidad y la unidireccionalidad de los flujos informativos, por una atrofia de la cultura del debate
Salvador Salazar Navarro
Por otro lado, el investigador cubano Julio García Luis, explica que la reestructuración de la prensa diaria a partir de 1965 no significa un periodismo mejor. Según él, en ese entonces los medios asumen una postura de disciplina y se amoldan a las exigencias del Partido Comunista de Cuba (PCC). «La adopción de un sistema de control centralizado sobre la prensa se adelantó un lustro al golpe de timón político que siguió al fracaso de la zafra de 1970, 15 y una década a las desafortunadas políticas miméticas adoptadas en la economía y algunos otros aspectos por el Primer Congreso del Partido en 1975», puntualiza.
Dentro de los rasgos de estas nuevas rutinas productivas de los medios, García Luis señala la mediación de los funcionarios, la disminución de la autonomía de los directores, el «síndrome del silencio», entre otros factores que configuran a la prensa cubana como apologética e instrumentalizable a inicios de los años setenta.
Por demás, en 1975, entre las Tesis y Resoluciones en el Primer Congreso del Partido Comunista de Cuba se asumen elementos de la teoría de prensa soviética sitúan a los medios de manera explícita como «instrumentos de la lucha ideológica y política»; que deben actuar «en interés de las transformaciones revolucionarias, como órganos del Partido, del Estado y de las organizaciones de masas y sociales en las tareas de educar, informar, orientar, organizar y movilizar al pueblo apelando a la razón y a la conciencia».
En el citado documento se explicita que el Partido debe dar «una orientación y atención sistemática —en sus distintas instancias— al trabajo que realizan los medios de difusión masiva», algo que los periodistas cubanos que hemos pasado por las redacciones estatales conocemos de cerca; la famosa reunión de los lunes, donde se distribuyen las coberturas y temas, en los cuales las indicaciones del partido tienen un lugar central.
En 1991, durante el IV Congreso del Partido Comunista de Cuba se reafirma a la prensa como instrumento que debía «cumplir con determinados deberes en las circunstancias excepcionales en las que vivía Cuba», reforzando la concepción verticalista y autoritaria en torno a la gestión de los medios.
Durante el IV Congreso del Partido Comunista de Cuba se reafirma la concepción verticalista y autoritaria en torno a la gestión de los medios.
Ya en 2007, las Orientaciones del Buró Político del Comité Central del PCC respecto a los medios señalan que: «funcionarios de organismos estatales se arrogan la facultad de decidir sobre la conveniencia de que se divulguen o no informaciones no secretas ni de carácter puramente internos y que tienen, sin embargo, verdadero interés público».
Es destacable que los medios impresos de alcance nacional en Cuba: Granma, Juventud Rebelde y Trabajadores, sean como fieles herederos d