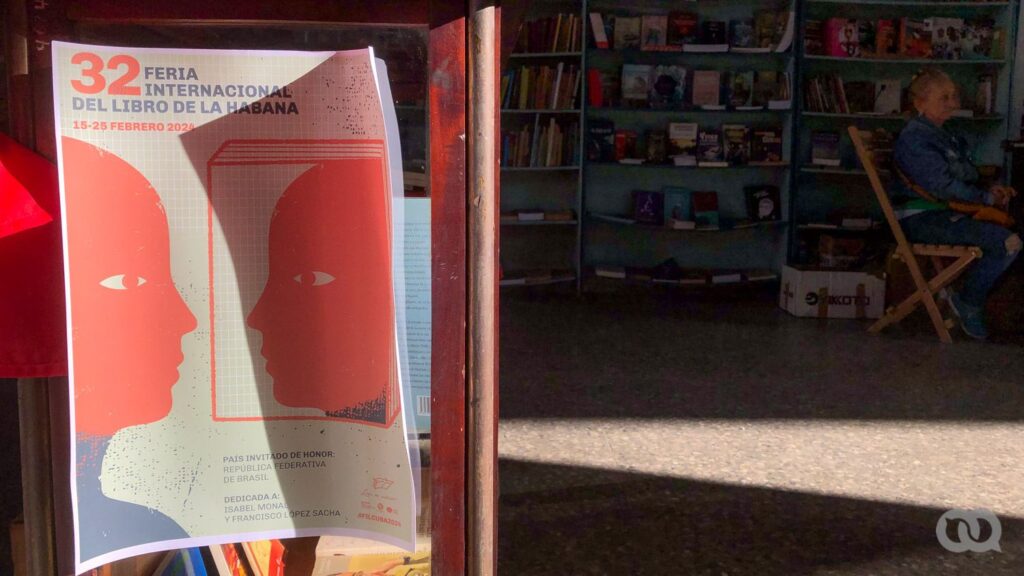Con sus altas, bajas y muy bajas —en los últimos años más de las terceras—, la Feria del Libro sigue siendo por su alcance y magnitud el evento cultural más importante de Cuba. Abundan en ella las sustanciosas presentaciones, la visita de figuras relevantes de las letras hispanoamericanas, la venta de títulos literarios significativos. También, por supuesto, la censura rampante a cualquier intento de actividad o volumen que haga «ruido» a la ideología oficial; sea del patio o de los invitados extranjeros. Todos están advertidos.
Otro matiz oscuro, cada vez más notable, es la desproporción entre lo que publican las editoriales militares del país — Capitán San Luis y Verde Olivo— y lo que logra concretar el resto de las casas editoras. En el caso de estas últimas, con listas de espera vergonzosas en las que incluso volúmenes premiados y comprometidos para ver la luz, pasan años sin materializarse. No hay papel, dicen. Al parecer, tampoco hay logística ni ganas para suficientes ediciones electrónicas. Pero para algunos bodrios —como poemarios insufribles o testimonios de militarotes—, aparece el papel y hasta cromado.
Los dueños, los que administran el dinero de la isla, Gaesa mediante, tienen sus prioridades y las defienden. Comprendámoslos.
Cada año, la fiebre del libro, algo de lo poco que aún logra promocionar el Gobierno para ofrecer retazos de entretenimiento y diversión a las grandes mayorías, nos pone de cara a preguntas medulares en cuanto a la lectura, los métodos educativos, el mercado de los productos del conocimiento y el resultado final, en cultura decantada, del gran despliegue que por algunas semanas ocupa la nación. La ocupa y, de paso, despeja un tanto la atención de temas más incómodos para los mandantes como la escasez crónica de todo, los presos políticos, la insoportable levedad del pan de la bodega…
Desde hace rato me rondan algunas sospechas, hipótesis y dudas sobre estas interrogantes esenciales. Acá las desgrano. Si para algo han de servir los libros es para provocar.
1. Las cifras de libros que se anuncian, siempre expresadas en millones (añádase voz engolada de los locutores del noticiero), no parecen ser ni remotamente proporcionales a la cantidad de novedades ni de libros que se adquieren. Si se hurga un poco, salta a la vista la carga pesada de mover y remover, año tras año, volúmenes que se añejan y pudren en almacenes y no llegan a los ojos lectores. La gente, sencillamente, no los compra.
2. La situación provoca —y varios internautas lo han comentado este año— que, en un rapto por salir de inventarios ociosos, algunas casas editoras pongan los libros a precios ridículos, como un peso cubano. Si bien esa estrategia puede ser loable en tanto, finalmente, llegarán a manos interesadas, también deprecia la noción de valor que pueden representar esos ejemplares. Esto conduce a un atolladero de irrentabilidad económica del cual no pueden salir, ni