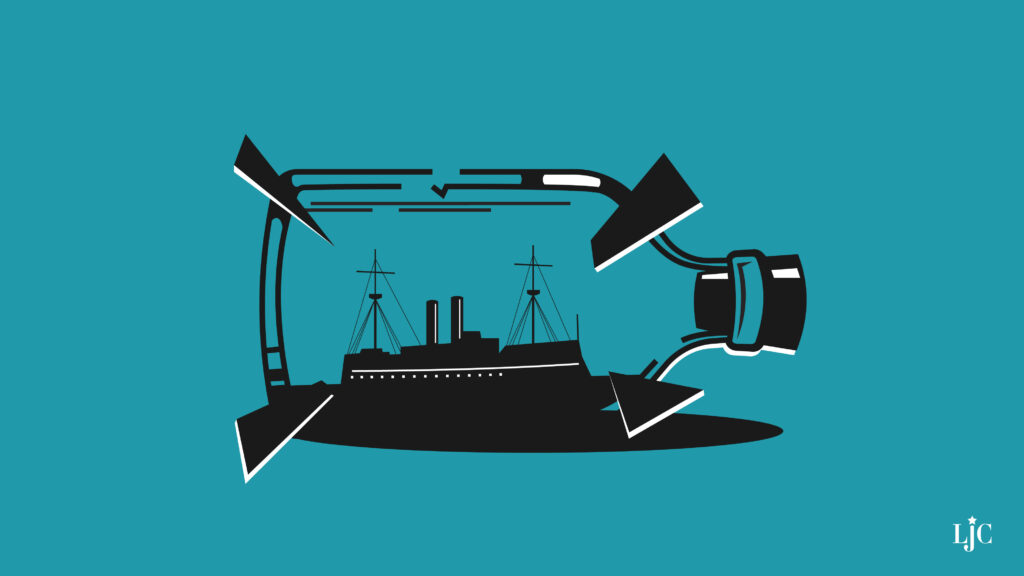Fue el Caballo de Troya de su tiempo que abrió una línea divisoria; el Hiroshima y Nagasaki, no por la potencia de sus kilotones ni en cuanto a hecatombe mortal, sino por ser un detonante que modificó el curso de los acontecimientos; el Big Bang que expandió un nuevo universo. El eco de su estallido, polémico e incendiario, sigue escurriéndose por los pasadizos del tiempo para redoblar, 126 años después, certezas y teorías de la conspiración. ¿Atentado o accidente? ¿Negligencia o complot? Sobran misterios y verdades históricas.
Eran aproximadamente las 9 y 40 de la noche del martes 15 de febrero de 1898 cuando una fuerte explosión sacudió La Habana. El USS Maine, que se hallaba surto y amarrado a una boya flotante en medio de la bahía, acababa de volar por los aires generando una lluvia de fragmentos metálicos y humanos carbonizados, un fuego espeso que a los ojos incrédulos parecía una hoguera sobre el agua.
Tres semanas antes, el 25 de enero, el acorazado de segunda clase perteneciente a las fuerzas navales de Estados Unidos hizo su entrada triunfal por la boca del Morro. Venía con la excusa de «visita amistosa», de rutina, para velar por la integridad de los ciudadanos de su país ante la agudización del conflicto armado entre el ejército colonial y el movimiento independentista, inspirado por Martí desde febrero de 1895. Aun cuando la Metrópoli consideró esa presencia una provocación, no estaba en condiciones de picar el anzuelo y lo acogió con diplomacia; incluso, para reciprocar «la cortesía», envió protocolarmente su crucero Vizcaya a anclar bajo la pétrea mirada de la Estatua de la Libertad.
¡Bomba! en La Habana
De seguro la rada habanera no había visto huésped marcial tan majestuoso: 99 metros de eslora, 17 de manga y 7 de calado. Imponía con su decena de cañones desenfundados y regias torretas blindadas. Tenía 214 compartimentos estancos y un desplazamiento de 16 nudos (30 km/h) para 6 789 toneladas. Conformaban la dotación 26 oficiales y 328 alistados (entre estos varios emigrantes: 19 irlandeses, 15 suecos, 11 alemanes, 8 japoneses, 7 noruegos, 4 daneses, 3 finlandeses, 2 griegos, 1 maltés, 1 inglés, 1 francés, 1 ruso y 1 rumano; si bien muchos ya tenían la ciudadanía estadounidense o eran residentes en vías de obtenerla). Es falso el mito de que la mayoría a bordo fuera de raza negra (las fotografías hablan solas, no era permitido en dicha marina y los negros estaban destinados entonces a los peores puestos de servicios, como el infierno de ser fogoneros).
Partido en dos por la deflagración, el Maine acabó sumergiéndose en las profundidades. En medio de la cerrazón de la noche, maniobrados por los alaridos de socorro, tripulantes del buque español Alfonso XIII —fondeado cerca— así como otros botes y lanchas, acudieron en rescate de los supervivientes que «heridos unos, abrasados no pocos y aterrados todos, luchaban con las olas y con la muerte», reseñó el diario El Imparcial.
La luz de la mañana dejó ver la dimensión de la catástrofe. El balance de fallecidos quedó en 266, más una veintena de heridos; dos tercios de la tripulación. Otra especulación trenzada a lo largo de años fue inculpar a «la perfidia yanqui», presumiendo que sus espías, para fabricar una «falsa bandera», habían colocado la bomba y por eso algunos jefes y marinos se hallaban en tierra, de juergas por el barrio de El Templete o el Hotel Inglaterra. Lo cual es falaz e injusto, la oficialidad permanecía a bordo. El mismo comandante, capitán de navío Charles D. Sigsbee, debió ser sacado de su camarote de popa por los asistentes, para contemplar abatido cómo su nave y sus hombres eran presas inermes de las llamas, antes de la evacuación.

Mientras tanto, el capitán general Blanco se apresuraba a enviar cablegrama a su ministro de guerra, Segismundo Bermejo, dando cuenta que había sido «por incidente indiscutiblemente casual, creyendo que sea explosión de calderas. En el momento del siniestro acudieron al sitio todos los elementos de esta capital para auxilio y salvamento: marina, bomberos, fuerza, todos los generales, entre ellos mi jefe de estado mayor; ha habido muertos y todo. Comunicaré detalles conforme vaya adquiriendo información». Hasta la reina regente María Cristina envió sus condolencias a la Casa Blanca. Incluso, ante la escalada de la crisis, el general Blanco llegaría a escribir a Máximo Gómez, proponiéndole una tregua y unirse para enfrentar la inminente invasión enemiga. «No es posible en suelo cubano una alianza entre su ejército y el mío», contestó sin ambages el Generalísimo.
¿Qué voló con el Maine?
Entre semejante tirantez, la Corona y Washington ordenaron sendas comisiones independientes para investigar lo ocurrido. Igual de encontradas fueron las deducciones. La española, compuesta por viejos lobos de mar, entendió que las altas temperaturas cubanas habrían sobrecalentado el carbón en los depósitos, lo que a su vez desencadenó igniciones en serie. Para ello se basaron en testigos que refirieron haber percibido dos descargas, la primera seca «como un disparo» y una segunda «tan violenta