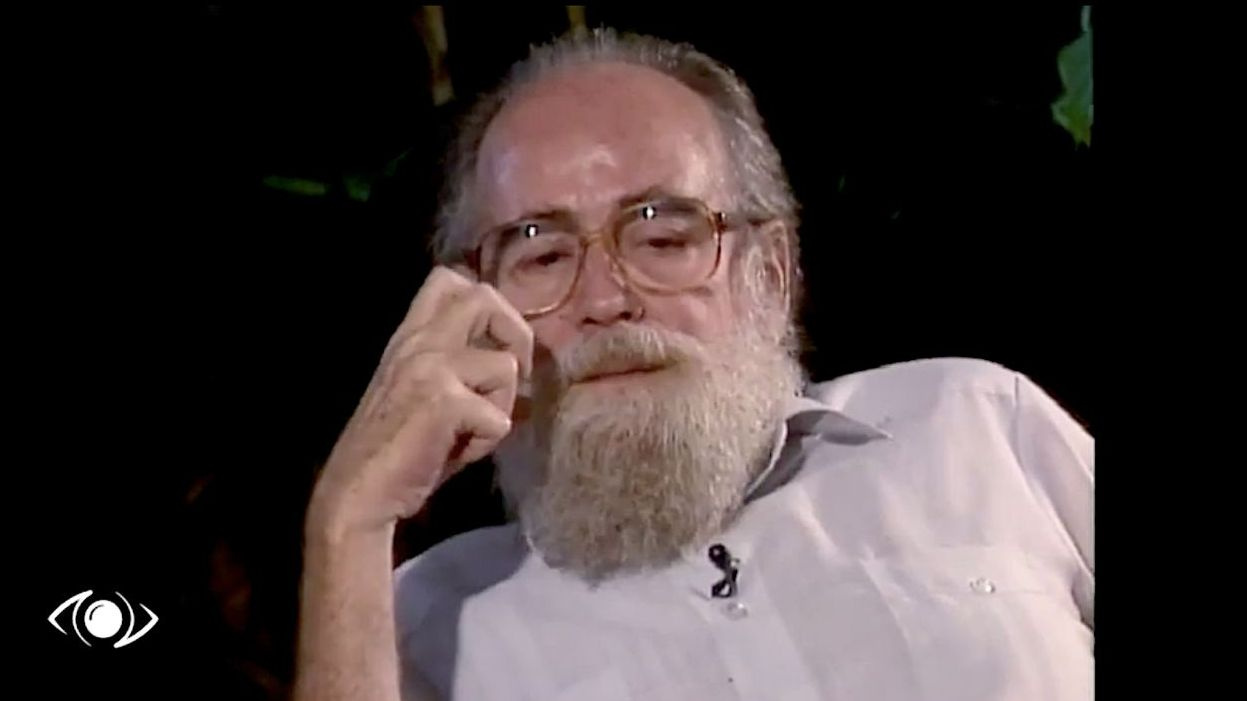Camagüey, 11 may (ACN) Recuerdos ajenos, color sepia, con el olor al cuero desgastado de una bota mambisa, remontan a tiempos ya lejanos, a una madrugada del 11 de mayo de 1873, cuando el rocío aún adornaba la hierba alta de la manigua.
El Mayor General Ignacio Agramonte y Loynaz, o simplemente El Mayor como lo llamaban sus soldados de a pie, recibía entonces un mensaje donde le informaban de la presencia de tropas españolas cerca del campamento insurrecto.
Trompetas de ángeles sonaron en aquella que sería la última carga por la independencia del autor del brillante rescate a Julio Sanguily, las proféticas palabras en la Reunión de Minas y muchas otras hazañas, dignas de una verdadera leyenda.
Más de cien combates en las curtiduras de su piel le dictaron la estrategia al joven abogado, amante, padre y guerrero, conocedor de los secretos escondidos en las llanuras camagüeyanas a fuerza de combatir durante tres años y medio de guerra contra el colonialismo español.
La batalla se llevará a cabo en el Potrero de Jimaguayú, pensó el líder de 32 años, e inmediatamente trasladó a sus fuerzas hacia el sitio, en posiciones estratégicas para desempeñar una emboscada.
Infantería villareña, su letal caballería y la Brigada de Caonao esperaron silenciosos y ocultos entre la maleza la llegada del enemigo, sin predecir el cercano desenlace.
Desafortunadamente, la experiencia también acompañó al jefe militar de los hispanos, quien descifró con cierta saña la maniobra de Agramonte, y no mordió el anzuelo mambí.
Al percatarse del revés, Ignacio arrió a su caballo para entregar nuevas órdenes, pero el plomo asesino, irrevocable como la parca, impidió su avance entre los renglones de la historia.
Una avanzada enemiga que emergió del arroyo hirió de muerte al Mayor en la sien derecha, y su cadáver pesado y glorioso cayó sobre la hierba húmeda, lejos de sus hombres, y en poder de aquellos contra quienes tanto peleó sin más ambiciones que alcanzar la libertad de su país.
Las tropas principeñas lograron retirarse, incapaces de recuperar el cuerpo sin vida de su mayor general, el cual fue incinerado con leña y petróleo por órdenes del gobernador del período.
Amalia Simoni, la esposa inquebrantable del héroe, también sintió como fauces la noticia, destinada a marcar el fin de una de las más hermosas historias de amor.
Lea más: Antonio Briones Montoto: la fuerza de sus convicciones
Todos lloraron la pérdida, sus soldados, su familia y su propio pueblo, que aún lo siguen llorando en los adoquines de la ciudad legendaria donde el mártir dio sus primeros pasos.
José Martí lo calificó de diamante con alma de beso.
Máximo Gómez admitió vislumbrar en su delgada figura al próximo Sucre cubano.
Los camagüeyanos, por su parte, acogieron el gentilicio de agramontinos en la más profunda muestra de agradecimiento, y, cada 11 de mayo, frente al parque homónimo donde la efigie de El Mayor descansa en bronce, flores, himnos y reminiscencias evocan el espíritu imperecedero, montado a caballo aquella madrugada de un lejano 1873.